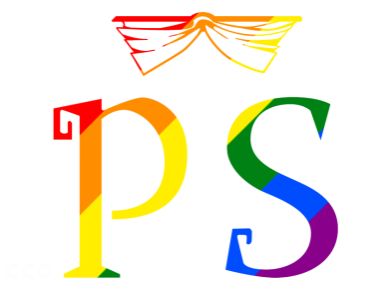La lluvia cae sobre la tierra que la bebe, se filtra entre los guijarros y llega a las raíces que también la toman. Cae del cielo en silencio hasta que toca la tierra, las hojas, el bambú, las piedras, la superficie del río que crece con ella y causa ese sonido suave y constante. Los gusanos se ocultan bajo la tierra, las aves se guardan en sus nidos. Un olor se escapa de las entrañas de la montaña, asciende y se lo lleva el aire.
—Tenemos que volver.
Los hombres se apresuran a sacar la red del río: un montón de peces plateados, que saltan con desesperación, reluce con las gotas de agua sobre sus cuerpos y con las de la lluvia, que les caen encima. El gris azulado de sus escamas resalta entre el verde del agua y de los árboles. Pequeñas manos apresuradas llevan los peces de la red a los canastos. Los pescadores temen a la montaña. Están al borde, del otro lado del río, el territorio les es desconocido. Nadie ha llegado a la cima: los que lo intentaron cayeron, siempre cayeron, derribados por ese enemigo silencioso… la humedad. El agua suaviza la tierra haciendo que se desplome con facilidad. La tierra se desmorona y los cuerpos caen.
Inári mira la cima con enojo, su madre le ha dicho que no tiene caso: jamás podrá vengarse de la montaña. Inári piensa en Tao, su padre; en su cuerpo, en su cuerpo sepultado entre la tierra y las hojas, en su cuerpo desapareciendo en silencio durante años. Piensa que está ahí, casi frente a sus pequeños ojos oscuros, oculto entre todo el verdor de los árboles y las cañas de bambú. Cuando Inári era apenas un niño su padre subió a la montaña. Aquella noche lo vio cruzar la puerta con un gran canasto de peces sobre su espalda y sobre estos un montón de cañas de bambú y corrió a abrazarlo. Cuando despertó, su madre lloraba en silencio: Tao nunca volvió. Inári sabía desde antes que no volvería y por eso lo soñó así.
—¡Vamos, Inári! ¡Ayúdame con estos canastos! —grita su tío.
Inári, saliendo por unos segundos de su ensoñación, se agacha para recoger el canasto que tiene a sus pies. Su atención cae como la lluvia sobre las escamas de los peces: se pregunta si tan minúsculas gotas de agua serían capaces de reanimarlos, ¿podría revivir a su padre con algo tan minúsculo como un poco de agua o con unos cuantos granos de arroz? Inári sabe que seguir buscando una solución mágica a la muerte de su padre es como el sueño de aquella vez, es como desear volver en el tiempo luego de tirar un jarrón al suelo por accidente. Levanta la vista librándose del encanto provocado por el olor y el brillo de aquellos cuerpos. Los pescadores ya no están. El ruido constante de la lluvia y el de su propia voz en su cabeza nublaron su vista y ensordecieron a sus oídos de las pisadas de los otros. Debe apresurarse. El frío que aumenta a cada minuto entumece sus manos, el canasto cae al suelo y con él todos los peces: Inári se arrodilla para recogerlos, sus manos tiemblan y los peces, húmedos y viscosos, resbalan vez tras vez.

—¡Inári! —es la voz de su tío, quien se aproxima.
“Si le dice a mamá”. Inári se apresura, su corazón late cada vez más rápido. El sonido de la corriente aumenta, el agua suena con fuerza. Algo chapotea. Será su tío que corre de vuelta a través del lodo. Inári consigue recoger el último pez y ponerlo junto a los otros en el canasto.
—¡Inári! —pero no es la voz de su tío.
El chico levanta la vista: frente a él, desde el otro lado del río, un monstruo sin ojos, que no son más que dos enormes sombras en su rostro, un gigante de lodo con un montón de peces que sangran entre sus fauces, mira a Inári fijamente. El tiempo se detiene. La lluvia ha dejado de escucharse; sin embargo, Inári aún la siente caer sobre su espalda, sobre sus cabellos, entumeciéndole hasta la punta de los dedos. La sangre gotea sobre el río que comienza a teñirse, los peces no dejan de sacudir sus colas. El aliento escapa por los labios de Inári, no puede respirar, ya ni siquiera escucha latir su corazón; incluso, le parece que el río se ha detenido. Eso no deja de mirarlo.
La bestia parece un gato gigante, un gato monstruoso, blanco, negro. Nunca había visto criatura semejante. Sin dejar de mirar a Inári, tritura lentamente un pez con su fuerte dentada. Los peces desaparecen uno tras otro.

—¡Inári! —esta vez sí es la voz de su tío.
El tiempo recomienza su paso. La lluvia vuelve a escucharse. Los pulmones de Inári se llenan de aire. El chico deja caer el canasto y corre tras la voz: desaparece entre los árboles. Despacio, sin que la vean, la bestia cruza el río, acerca sus colmillos a los peces que Inári dejó caer y busca el resto en el canasto. Vuelve sobre sus pasos, se adentra en la montaña con el paso de siempre. La noche cae suave poco a poco. La lluvia cae con calma.
Encorvado dentro de la tina de madera, Inári llora en silencio: las lágrimas que caen de sus ojos se mezclan con el agua que echa sobre su cabeza. La habitación está llena de luz y vapor. Su madre y su tío están enfadados porque ha perdido la pesca: nadie ha podido cenar. Ninguno creyó lo de la bestia que iba tras él, nadie en la aldea ha visto un gato gigante. Es mejor que no diga esas cosas o creerán que está loco.
—No seas como él —dijo su madre en cuanto le escuchó contar aquello. “¿Cómo quién?”, piensa Inári.
A la mañana siguiente, Inári va al río. Sobre la orilla descansa el canasto: la bestia se ha llevado todos los peces, pero el canasto está intacto; “Ni un rasguño”, piensa. Lo recoge y lo lleva de vuelta a casa con la esperanza de ser perdonado por su madre y su tío.
—¿Y cómo te explicas esto? —dice su madre, levantando el canasto—. Basta, Inári. No quiero oír más sobre eso.
Los días pasan, ninguno de ellos vuelve a mencionar nada sobre el gigante. Inári continúa ayudando a su tío y aprendiendo a pescar. Mientras limpian los peces, su tío habla con él:
—Escucha, Inári. No lo recuerdas porque entonces eras un niño. Tu padre se fue porque se volvió loco: estaba seguro de que una bestia reinaba en la montaña y fue a buscarla, decía que necesitaba su ayuda. Ahora tu madre teme que hayas salido a él y te pierda por lo mismo.
Su tío se equivoca, Inári sí recuerda aquellos días. “Tengo un amigo que me dará deliciosos frutos, hijo”, le decía por las noches, “pero antes necesita mi ayuda, así que pronto iré con él”. Inári continúa pelando las escamas. “Mi padre no estaba loco”, piensa.
Inári sabe todo sobre el río y sus criaturas: es el jefe de los pescadores. Olvidó el accidente del gigante, olvidó el rostro de la bestia y olvidó el rostro de su padre; olvidó todo, excepto los ojos, esos ojos rodeados de sombra.
Ve los peces tras el agua cristalina. El río corre con velocidad. Está solo con el río y la montaña frente a él. Nubes grises llenan el cielo. Hace frío. El rocío de la mañana cubre las ropas de Inári. No hay viento, mas se sacuden las hojas de los árboles. Despacio. La montaña espera al otro lado del río. Inári mira el verde que la cubre. Un par de enormes ojos de gato brillan entre la espesura.
—Inári —un susurro atraviesa la niebla y el río hasta sus oídos.
Se pone de pie y se congela de inmediato. Ha estado a punto de cruzar el río: le ha parecido ver un rostro entre los árboles. No hay nadie, son solo el río e Inári. De vuelta a casa lleva la pesca de esa mañana para la cena, pero también ha dejado un canasto con peces en la orilla. Come con su madre junto al fuego sin mencionar nada. A pesar de que Inári ya es un hombre, no se ha casado. Desde la muerte de su padre no tienen buena fortuna; sin embargo, esta noche es diferente para Inári, quien come en calma. Su madre sonríe al verle.

En la bañera de cedro Inári cierra los ojos. “Tengo un amigo”, dice su padre. Recuerda los ojos de gato rodeados de sombra y cómo años atrás únicamente tomó los peces y dejó el canasto. “Mañana será igual”, piensa. Gotas frías resbalan sobre su piel, el vapor llena el lugar. “Necesita mi ayuda, no es una bestia”, nuevamente dice su padre.
Inári vuelve al río: el canasto está vacío.
Durante meses Inári ha dejado una parte de su pesca en la otra orilla. Hoy ha decidido buscar al gigante. El sol todavía no sale, pero lo habrá hecho para cuando llegue al río. Hunde los pies en el agua y se le entumecen las piernas, haciendo más difícil cruzar la corriente. Los rayos del sol caen ligeros, casi invisibles, sobre la superficie del agua. Pequeñas gotas destellan con el lento chapoteo del hombre. Nadie que haya explorado la montaña volvió con la historia de lo que encontró.
Los grillos cantan y el viento lleva más que su música, alguien llama a Inári desde la montaña. Mientras el bambú crece en silencio, algo se esconde. Anda con sigilo entre los árboles y la caña, su paso aplasta la hojarasca. Se mueve entre la luz y las sombras, todo le pertenece. Sus ojos de gato brillan en la oscuridad que los rodea; cuando Inari los vislumbra, un escalofrío recorre su cuerpo de la nuca a los talones. Se acerca, no hay nada.
La luz se filtra entre las hojas de los árboles, el calor del interior de la tierra sube y suelta un aroma que embriaga a Inári. Todo es verde a su alrededor. No tiene idea de dónde puede estar, pero continua abriéndose paso. Evita moverse sin antes mirar alrededor. Las hojas que pisa están blandas y húmedas como la tierra. Gotas de sudor iluminan su rostro. Las ramas crujen y las aves sobre ellas cantan, graznan. El temor de Inári aumenta cuanto más sube. La montaña insiste en tirarlo, mas se sostiene a piedras, a troncos, a ramas. “Necesita mi ayuda”, se dice para ignorar el hambre y la sed. Sus pies heridos lo obligan a descansar. Sentado, Inári revisa sus plantas heridas y ahí están: un par de huellas enormes en el lodo. La sorpresa le hace olvidarse de la cautela y se agacha para mirar el rastro. Ahora se arrastra buscando más. Caen hojas verdes sobre la última pisada visible, frente a esta hay un árbol de anchísimo tronco.
—Inári —escucha muy cerca de sí.
Su corazón se acelera y lo hace mirar a su espalda: no hay nadie, la montaña está más silenciosa que nunca.
—Inári.
Una caña de bambú cae a las raíces del árbol. Arriba, en las ramas, colgando de forma graciosa, está el gigante. Blanco y negro como el taijitu[1], con enormes sombras rodeando sus ojos de gato, el monstruo lo mira.
Inári, empequeñecido de repente y sin aliento en el alma, hace una reverencia.
A una buena distancia y medio oculto entre los arbustos, Inári observa al gigante lo que resta del día. Presencia cada uno de sus lentos movimientos hasta que baja del árbol y se pierde de nuevo en la montaña.
La luna brilla en lo alto cuando Inári vuelve a la aldea; todos se sorprenden al verlo, algunos se asusta: lo cierto es que lo creían muerto. Quizá se había ahogado en ese río que lo tenía hipnotizado o quizá la montaña lo tragó como a su padre. Cuando lo ven llegar a pie, lo notan distinto.
—Tu madre está llorando en casa.
—¿Inári, estás muerto? ¿Fuiste más allá del río?
—¿Estás loco?
Inári no responde a nada, solo camina a casa. Cuando llega su madre se lanza sobre él para abrazarlo: lo recibe como al hijo que ha tenido siempre, aunque en el fondo sabe que es otro, también sabe que no le dirá nada de lo que haya visto o pasado, así que no hace preguntas, solamente lo lleva a la mesa y cenan juntos, sonriéndose.

La noche cubre las casas del pueblo. Algunos cabellos de Inári ahora son blancos. Tiene a su madre, a su esposa y un hijo, además del respeto de su pueblo. Sigue siendo el jefe de los pescadores y conoce el río como a sí mismo. No ha vuelto a subir a la montaña desde su encuentro con el gigante .
—Hijo —Inári la toma de las manos y acerca su rostro al de ella para escuchar sus susurros entre la tos—, té.
Inári sale enseguida; pero, mientras se agacha a recoger un puñado de yerbas, la lámpara le muestra algo más: escondido en las sombras, el gigante de la montaña yace bajo la ventana que da al cuarto de su madre. Inári da un salto. La bestia lo mira y él entiende que también está muriendo.
Inári corre adentro y vuelve con algo de arroz y pescado.
—Toma, come —dice, poniendo la comida frente a su hocico. El gigante gira un poco la cabeza hacia la ventana—. No, eso no. Ahora sé a qué has venido. No te la daré. Vuelve a la montaña.
—Inári.
A su espalda está su madre, de pie con un bastón. La anciana se sostiene del hombro de Inári, quien a su vez la sostiene por los codos para hincarla en la tierra.
—Hijo, ¿qué sucede? —la criatura la mira con sus enormes ojos de gato rodeados de sombra—. Ya veo, conque eso era. Después de todos estos años —dice, acariciando a la criatura y sonriendo—. Comenzaba a creer que moriría sin saber qué habías encontrado en la montaña, Inári.
—Te lo contaré todo.
—No hay tiempo ya. Necesita tu ayuda. Él ya ha cumplido su misión al volver aquí, ahora tú debes devolverlo a él… Lo siento —dice a la bestia—, sé que estás pasando un mal rato. No te preocupes, te acompañaré.
El monstruo cierra sus ojos, pero no ha muerto. A Inári le parece más pequeño. Esperan un poco a que todos duerman. Inári le pide a su esposa que no haga preguntas, ya le contará después. Una a una desaparecen las luces de las casas. Trae una carreta y consigue subirlo, le sorprende que no pese tanto, claro, ya es un animal viejo. El gigante duerme, la anciana lo cubre con un manto.
Inári empuja la carreta con cuidado entre la espesura de la noche. La oscuridad es total a excepción de una antorcha que sostiene su madre para ayudarlo. Al llegar al río, Inári teme no poder cruzarlo. Los ha guiado hasta donde el agua es menos profunda, mas aun así podrían hundirse. La luz de la luna crea un camino sobre el agua. La otra orilla no está lejos. El viento no sopla ni se siente el frío. El río corre con calma, Inári nunca antes lo ha visto así. Casi no se escucha la corriente.
—El agua puede estar muy fría —dice a su madre para convencerla de que desista.
La mujer se acerca a la orilla, mira el camino de luz, levanta un poco su falda, toca el agua con la punta de un pie que termina de sumergir tras unos segundos, voltea a mirar a su hijo mientras moja el otro pie, ahora le acerca la pequeña antorcha.
—Clava esto en la tierra, hijo.
Obedece.
Suaves ondas bailan alrededor de la mujer, quien pronto tiene el agua a la cintura. Inári conduce la carreta hacia su madre, ambos intentan mantenerla a flote, casi no pesa. Poco a poco, Inári entra al río cubierto por la oscuridad azul.
—¡Madre! ¾grita intentando retroceder.
Inári se ha dado cuenta de que el agua del río no corre. La mujer se limita a mirarlo una vez más. El agua no está fría, tampoco está caliente, pero la oscuridad cada vez es más densa a excepción del camino de luz. Inári ya no se atreve a hablar. Avanzan despacio, la carreta pesa cada vez menos.
—Hasta aquí, hijo —le dice una vez que alcanzan la mitad del río—. Mira hacia allá, ¿qué ves?
Inári voltea despacio la cabeza: el bosque que los rodeaba ha desaparecido al igual que la luna. Únicamente están la oscuridad y algo semejante al río.
—Nada.
—Mira otra vez, mira hacia atrás.
A lo lejos, tiembla una luz anaranjada. Inári no puede recordar qué es.
—Inári, si avanzas un paso más, la perderás para siempre. A partir de aquí seguimos solos.
Las palabras de su madre le recuerdan lo que está haciendo. Inári sujeta con fuerza su extremo de la carreta e intenta jalarla de regreso. Sus ojos, aunque menos oscuros, copian la acuosidad de ese río.
—Sé valiente: el río volverá a ser el mismo.
Sin dejar de mirarla a los ojos, Inári va soltando la carreta que, dentro de pocos segundos, ya está a varios metros de distancia. Retrocede como un cangrejo, no aparta la vista de su madre. Sin darse cuenta se encuentra en la orilla, sentado sobre piedras y guijarros, tirita de frío, está empapado hasta los cabellos. La oscuridad que hasta hace unos instantes lo envolvía se ha hecho menor: la luna está de nuevo en el cielo y destella sobre el agua.
Al otro lado, a menor distancia de la que le parecía hasta hace poco, la madre de Inári extiende sus dos brazos, palmas arriba, hacia el gigante. La bestia, de pie sobre sus dos patas traseras, se sujeta de las manos de la mujer con las dos que le quedan y baja de la carreta. Miran a Inári y este hace una reverencia. El gigante no ha parado de hacerse más y más pequeño: ahora es solo un poco más alto que la mujer. Caminan como tomados de la mano. Las ropas de Inári se pegan a su cuerpo, tirita de frío. Su madre y la bestia caminan hacia la montaña, cada vez menos nítidos. “Son como la antorcha hace un rato”. En el último instante le parece ver a su madre caminar junto a un hombre.

[1] El símbolo del ying y el yang, generador de todas las cosas.
Texto: Ximena Chávez Prado. Lengua y Literaturas Hispánicas, FFyL, UNAM. Escribe y ve películas tanto como puede. Colabora en Girls at films.
Ilustraciones: Yorela Benítez. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM y se dedica a investigar sobre la relación texto-imagen. Interesada en la LIJ e ilustradora/dibujante tradicional sin formación. Publicó un ensayo en la Revista Navegantes titulado Jimmy Liao y la narrativa transgresora del libro álbum. Ha participado en las Jornadas Lijeras organizadas por la FFyL, hablando sobre el discurso poético en el libro álbum y sido mediadora en el Coloquio de Letras Hispánicas en la mesa de ilustración donde participaron los ilustradores Carlos Dzul (Changos Perros) y Tania Camacho (Jours de papier).