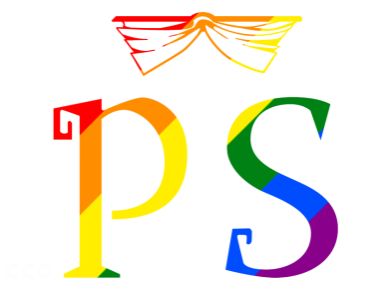Veo a mis primos corriendo a lo largo de la calle pobremente pavimentada, aventando ratones que dan luz sin sentido a un espacio con alumbrado casi inexistente, jugando sin preocuparse de los coches, por alguna fuente de gas o por las personas que podrían pasar. Solo importa divertirse, es el momento para hacerlo. Es una fiesta, es el “Día de la Patria” y pueden quemar cuetes; es la época del año en que sus padres los dejan divertirse, como si hubiera un espacio y fecha para poder hacer lo que se les viniera en gana, porque al parecer, el resto de ocasiones se les controla.
Control —pienso en la palabra mientras doy otra calada al cigarrillo en mi mano—, se enseña tanto de forma inconsciente a odiar esa palabra: “Contrólate, es tu profesor”, “Contrólate, te insultó, pero es una señora mayor”, “Contrólate, es tu jefe”, “Contrólate, es la policía y no sabemos qué puede pasar…”, “Controla esas emociones”. Y sin pensarlo, sale de mí la dichosa palabrita:
—Niños, contrólense —a manera de que se tranquilicen un momento para que puedan pasar los vecinos sin ser quemados. Se pausa el juego, los vecinos pasan, “Buenas noches, Dani”, saludo con una leve inclinación de cabeza al mismo tiempo que pienso en mi mal empleo de palabras y exhalo la calada del cigarrillo. Continúa el juego y recuerdo cuando empecé a odiar esa palabra.
Estaba sentada con mi abuela en la banquita que está a un costado del zaguán de la casa, en ese entonces yo tendría como 12 años, y ella me platicaba de su historia con mi abuelo, de cómo se había separado de él y cómo mis tíos y tías años después la hicieron vivir de nuevo con él porque ya eran grandes y era más fácil cuidarlos de ese modo, porque una vida de abusos, de golpes y humillaciones debía ser echada a un lado por su comodidad. Recuerdo el dolor e impotencia que transmitía su tono cuando me contó: “Me dijeron que al menos podríamos vivir como amigos después de tantos años y no me quedó de otra que controlarme”; así fue como, por medio del control, mi abuela volvió a su rutina: seguir al “gran señor” a donde quiera que fuera, subyugada por miradas que eran cual bofetadas.
Después que supe esa historia no pude ver a ese viejecito igual, su forma tan dulce de tratar a los nietos no concordaba con el ser violento que noté surgía únicamente cuando se trataba de mi abuela, incluso en los actos más simples:
—Leonor, ya me voy a acostar —dicho en medio de la novela favorita de mi abuela.
—Sí, está bien —contestó ella, mientras seguía entretenida en su programa.
Mi abuelo caminó hacia la escalera con paso firme, apoyando su bastón con gran acento, subió un pie a la escalera y volteó a verla:
—Dije ya me voy a acostar, Leonor.
Mi abuela lo escuchó, hizo un gesto casi imperceptible, bajó los ojos, puso a un lado el control de la tele y fue tras él. “Buenas noches”, dijo a todos los que estábamos con ellos en la sala.
En medio del recuerdo en el zaguán aparece otra figura, es mi tía Mejo:
—Dani, gracias por cuidar a tus primos, estaban tan ilusionados por echar cuetes hoy. Nada más los dejamos ahorita. Ya está el pozole, váyanse pasando para entrarle; ándale, diles a los chamacos que se vengan, mientras, voy poniendo lo que falta.
—¡Niños, ya vamos a cenar! —entretanto apago en la suela de mi tenis el cigarro, veo cómo corren al zaguán azul, ahora desvaído, de mi recuerdo y entran. Contemplo la banca donde sostenía conversaciones con mi abuela y me pone triste que donde estaban sus plantas ya no haya nada, ni una raíz, ya ni siquiera está el rastro de lo que se secó.
Al entrar, me siento en un sillón porque, como en todas las reuniones familiares mexicanas, cuando digo todos, son realmente todos, hasta el primo más lejano asiste y logras darte cuenta que asombrosamente tu “familia” pasa de los 70 miembros. Lo que se hace cuando se planeó algo sencillo, pero no se contempló tanta concurrencia, es valerse de todo objeto que pueda hacer función de asiento: sillones, sillas, bancos, botes… y ya a los menos afortunados les tocará de pie, al fin que “les cabe más”.
Alcanzo un lugar estratégico: cerca de la comida, una mesa y, además, cómodo. Estoy con mi prima que está muy emocionada y triste por sus flores marchitas:
—Es el primer regalo de mi novio —dice con los ojos brillantes—. Hice de todo para que duraran: azúcar, música… Ya ves que las flores son muy receptivas a las emociones.
Yo sonrío ante su ilusión. No solo son sus primeras flores, también es su primer novio, le dice a una de mis tías, cambiando de interlocutor; veo las flores y mi mente divaga hacia unos días atrás, a mi abuela Dominga, que hizo marchitar la planta de mi mamá. Es muy cierto, las plantas son muy perceptivas, son el diario vivo de algunos eventos.
Ese día casi se muere la pobre planta como lo hizo la imagen de mi abuela para mí, le gritaba a mi madre que ya podía desconocerla como hija, porque ella ya tenía marido y no era más su deber, que ya no la necesitaba como sus hijos, que ellos la necesitaban y por eso podían hacer lo que quisieran de ella, por eso eran sus hijos. Mi mamá no supo qué responder ante esto, pues mi abuela había sido golpeada por uno de sus amados hijos y, al intervenir, al intentar ayudarla, lo único que había logrado fue un abandono por parte de ella.
Al día siguiente, el pobre lirio de paz estaba escurrido, marchito como el ánimo de mi mamá; me contó cómo le parecía increíble ese tipo de actos por parte de su hermano, porque ellos “no lo habían vivido”, ya que su madre había procurado que los varones no conocieran lo sufrido por parte de su marido pues quería evitar la probabilidad de un enfrentamiento o conflicto, debido a esa “situación”, en el futuro. Nunca he oído a mi madre nombrar por su verdadero nombre a esa “situación” y yo tampoco lo he hecho, nunca lo he nombrado con ella.
Esa mañana se desahogó conmigo del dolor que sentía ante el hecho de ser desconocida por su propia madre y de los horrores que había tenido que pasar de niña: ir corriendo de casa en casa con su mamá y sus hermanas pequeñas, en busca de auxilio, con los vecinos, porque el abuelo había sacado un cuchillo para amenazarlas después de haber perdido por completo el juicio con el alcohol.
—Dani, pásate otra guama, están atrás de ti. ¡Dani! Wey, estás en la luna, ¿qué traes?
—¿Qué querías? No te escuché —digo tratando de concentrarme.
—Una chela.
—Ya van a empezar de borrachos, todavía ni comemos… —dice mi tía Mejo.
—No nos controles, nada más es una para el estrés, nos las merecemos.
—Ándale Dani, ábrete varias.
Como siempre, la llamada a comer resulta ser ficticia, pues a la carne aún le falta cocción y, viendo bien, también faltan ingredientes por picar porque no se esperaba tanta gente y se debe hacer más. Me pongo a picar rábanos y lechuga en la cocina mientras veo a mis papás llegar con refrescos, desechables y demás. Se ven tan normales: él le sonríe, ella va poniendo en canastos las tostadas que le pasa él y los pone en la mesa.
Observándolos, recuerdo que la noche anterior mi papá llegó borracho: venía manejando de regreso de una reunión de trabajo, se estacionó con las luces del coche deslumbrando la sala que está enfrente del área de estacionamiento, pues vivimos en una unidad habitacional. Se quedó un rato en el coche, lo cual nos pareció extraño, pero como aún no sabíamos su estado, solamente quedó en eso, un acto extraño. Lo que pasó después fue inesperado: volvió a prender el coche y se estampó de forma deliberada en el auto de un vecino, hizo lo mismo con otro, para después apearse y gritar que todos se la pelaban. Acto seguido, entró en la casa y se puso a llorar sin control; dijo “Ya no aguanto más”, se negó a hablar y se quedó dormido en el sofá de la sala.
Nos sentamos y empiezo a ver a todos. Me pregunto quién será el siguiente que pierda el control y pienso en lo raro que funcionan mis tíos y papás: por medio del silencio y de obviar sentimientos. Noto cómo les afectó la violencia que sufrieron, directa en algunos casos e ignorada en otros; cómo se les enseñó a “lavar la ropa sucia en casa”, y cómo, pese a todo, se controlan: no se habla de ello, son secretos familiares. Y me pregunto cómo me afectará esto, a mis primos, a las futuras generaciones. Venimos de ambientes muy violentos.
Comienza a acumularse agua en mis ojos y pronto se empiezan a anegar. “Dani no se supo controlar. Lleva apenas una chela y ya está chillando”. Todos ríen, el dolor siempre es fácil de sublevar por medio de risas.
Yo limpio los rastros de lágrimas y afirmo mi odio por esa maldita palabra. Supongo que ese sentimiento negativo contra ella viene de su uso: nada más es una forma de disfrazar el poder para subyugar sentimientos. Si se niegan, se niega el coraje, la ira, la impotencia… y se puede continuar así, sin más, sin cuestionar nada, sin pensar; así no hay víctima ni victimario, simplemente son familia.
La derrota que siento es total; cuando pasan los platos de pozole, se inician las bromas comunes sobre quién se hace de la boca chiquita, que si la salsa está bien picosa y la hicieron enojados, que quién aguantará más. Al fin es una fiesta, es el “Día de la Patria” y pueden beber a placer, sin medida, sin control. Se inicia la plática sobre política, que está cada vez más mal el país, que la violencia por las drogas nos está matando…
Ana María Vázquez Rosas (Ciudad de México, México). Ha publicado en la revista Bitácora, colaborado en el proyecto Rizoma con diversos ensayos bajo el seudónimo de Marcia Belisarda e impartido clases como ayudante de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Pagina web.