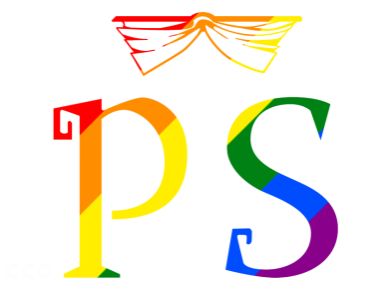Fue en verano, en una de esas noches silenciosas, de pasividad abrumante y premonitoria, cuando el sonido del primer tamborazo definió la tragedia de mi destino.
El golpe fue seco, de ondas delgadas que con sutil naturalidad me crisparon la piel, estiraron mi alma como hule rígido y me dejaron las palmas, el estómago y la cabeza como flotando en un charco de somníferos. Permanecí atontada largos minutos y luego, como algo propio de la existencia, retomé la tarea que había dado cauce a mis pasiones durante los últimos tres años. Tomé con calma el bisturí que estaba sobre la mesa y lo deslicé sobre la carne tierna de una manzana. Así continué con melones, hígados de pollo y corazones porcinos. Un arte sanguinolento por demás caprichoso y tumefacto que adopté en corrales ensangrentados durante la infancia.
La abuela utilizaba un machete y dos cuchillos deshuesadores para atravesar el cuello de las vacas. Así se mantienen frescas, con la carne chorreando de sangre y el corazón palpitando, decía con festiva ironía, y las degollaba.
Me acostumbré al tambor, podría decirse que lo hice mío. A las once de la noche el sonido de cáscaras de piel, espuelas, casquillos y una caja de cedro atravesaba el grosor de los muros, vibrando los ventanales, las cucharillas de plata que colgaban del techo y la carne blanduzca de mi cuerpa. Así cada día esperaba el retumbe encajada en el sillón o recostada en las piedras afiladas del jardín y disfrutaba con solemnidad el éxtasis insano de lo inexplicable.
Pero en diciembre, con el ánimo festivo en puerta, la rutina tamborilada comenzó a abrumarme. Esperar un tamborazo a mitad de Nochebuena me parecía insoportable. Llegada la intangible y falsa celebración, el baqueteo de fondo haría del acto enajenado una ridiculez, algo frenético que desencajaría con los caramelos chiclosos, el estampado abotonado de las cortinas y la nevada luz del pino convaleciente en la sala. Por eso el tambor, que fue figura de un acaudalado marqués del erotismo en mi imaginación, se convirtió en un fastidio.
Al final, el sinsentido de la orgía sonora me orilló a idear un plan de acecho para dar rostro al tamboreo. Una noche antes de la esplendorosa cena de pascua, embriagada con falsas y explosivas luciérnagas, emprendí un viaje por desgraciados callejones desteñidos, asfixiados jardines domésticos y de vez en vez, gozando del lujoso desvío de miradas, entre amurallados cielos, metiendo orejas y ojos en cuevas de geoda, portones de aluminio y púdicas ventanas que hacían de refugio para la cobardía de los murmurantes.
Al fondo del sexto callejón se levantaba una densa nube de polvo, que daba a una casa dúplex con albarranadas doradas, una puerta de vidrio casi diminuta y una única ventana, agriamente decorada con vitrales opacos en forma de sol, un sol más bien muerto, dando la apariencia de un nido de ánimas. La casa, a la cual diera acceso una puerta raquítica y un penacho de enredadera seca, desprendía un aroma dulce que penetraba hasta deshacer la virtud de quienes detenían el paso y con soberbia ignorancia miraban el oro de los muros.
Todo aparecía en decadencia, sucio, maleable, seco, estriado y gris. Como la extensión de una membrana de sombríos temores clamorosos que desfigura rostros. No había duda, aquella era la fuente del cremoso y alucinante tambor. Acomodé el pedrerío de una maseta gomosa que sostenía a una palmera fibrosa, me senté debajo, extendí un trapo blanco sobre mis rodillas, coloqué el pedazo de pescuezo que cargaba en las calcetas, afilé el bisturí en el asfalto y empecé a cortar. Faltaban treinta minutos para que se abriera el gomoso abismo de la estruendosa danza nocturna. El tiempo se acotaba y la emoción me invadía, tamborileaba con la punta de los dedos el pescuezo cercenado. Hacía cortes descuidados, bruscos y sonreía, excitada por la carne cruda, con una expresión inmunda.
Tom-toooom. Primer tamborazo. Los poros dilatados, inflamados hasta lo grotesco.
Toooouum. Segundo tamborazo. Ondas hediondas de carne muerta escapan al encierro. Vaporoso recuerdo de carne humana, carne pútrida, expiración del perfume de la última sacudida. La vista taponada con tremendos nubarrones rosáceos, un túnel que se abre camino en el tórax y amorata la sangre.
Tuuum-tuuuoom. Tercer tamborazo. Detengo los cortes. Aprieto el puño y destrozo los tirones de carne. Corro eufórica, excitada, aterrada. Se me dilatan las cienes. Rompo el vidrio con la cuerpa. Se destroza la epidermis, algunos tejidos cuelgan penetrados por picos afilados. Atravieso el arco. Húmedo arco almohadillado.
Tum-tom-tam. Cuarto tamborazo. El tamborero sonríe. No tiene mandíbula, el tejido infecto del paladar le acuna los dientes. Tirones rojos, vermiformes, que chorrean espuma cerosa. Me mira con ojos agónicos, abiertos en círculos perfectos. No hay pestañas, ni carne, sólo globos blancos con una mancha negra.
Tric. Las baquetas caen al suelo. Con la mirada burbujeante recorro el cuarto. Paredes de carne. Pelos, vellos, huesos, uñas, membranas porosas. La habitación yace como un gran cuerpo que no deja de temblar.
El espacio sofocante se abrasa con el calor de cuerpos deshechos. No hay muebles, ni gatos, ni conejos. Solo está el tamborero, ciego, macilento y moribundo con la existencia nocturna de un velador mefistofélico, dedicado a la puesta en escena de la ceremonia que da nombre al miedo. Y al fondo, como rogando óbito, la tejedora empapada con lágrimas de aceite putrefacto, hilando el cuerpo de una mujer.
Dentro de cierta lucidez de los sentidos me doy cuenta que en las manos fofas e imprecisas de la artesana se forma un cuerpo con desgastados hilos almagre, dando al paisaje un contraste violento por la exquisitez y mesura de su trenzado. El rostro de la criatura permanece oculto en la lejanía de la oscuridad profunda, que como delgado velo las cubre a ambas.
Con ansiosa curiosidad me muevo tambaleante en la estancia y rodeo al demoniaco tamborero en silencio. Cerca de la tejedora hay un espejo terroso. Aún ahogada y con la mirada temblorosa miro el reflejo y aparece la apresada ánima del lienzo. Hundo los ojos, suspiro, me invaden densas ondas de negros pensamientos. ¡Soy yo!, la presa, el engendro de la tejedora infrahumana. Floto ligeramente vuelta de espaldas, con el traje escarlata, la expresión horrorizada, totalmente enloquecida. Con el rostro encerado la criatura del espejo abre la boca y con un grito sordo se disloca la mandíbula, mientras una contracción de indecible sufrimiento la invade. Sin boca susurra, huye.
Desesperada intento huir por la ventana del sol mortecino, pero como una pluma que de pronto pesa, el paño de la tejedora me envuelve estrujante. Los hilos se me hunden en la carne y el otro rostro, mi rostro, lame libidinoso las heridas. La tejedora gime, un orgasmo le gruñe en el vientre, se aferra a las agujas hasta amputarse los dedos y con el polvo que exhala en suspiros, los pies se le secan al punto del quebranto.
Volteo y expectante, agónica, me hundo en quien me engendra. Sus manos parecen de tierra seca, grisáceas extremidades que palidecen con cada movimiento, cada punto, cada cruz en el tejido. Encostrada parece resignarse a la agonía de la inmortalidad. Me acerco y con ternura enferma le desnudo el pecho, lo chupo y con la lengua ablando las costras que se abren en cada gemido. Busco su sexo, hundo los dedos. Adentro la piel naranja se rompe, le arde la carne, se humedece, gruñe y explota expulsando el corazón. Lo contiene un momento con la mirada y desaparece completa con estimulados lamentos.
Como agua viva cae el telar, jirones de ropa violada se extienden como riachuelos de sangre que el tamborero bebe impaciente, hasta ensombrecerse los pómulos. Se abren en la tierra los perfumes de cadáveres que heredan el aroma de la tragedia. Caigo desnuda, mi sangre es una víbora temblorosa que levanta la cabeza y hunde los colmillos en la espalda del universo.
Me levanto. Yergo la columna. Robustezco las piernas. Respiro bocanadas de aire infecto y me lleno de acuosa dulzura. Jirones de muerte crujen en las esquinas de la habitación. El bisturí crepita en mi palma, lo aprieto, se rompen las burbujas de líquido linfático. Empiezo a cortar. Cortes perfectos, lisos, limpios. Corto el tambor. Corto las paredes. Corto el piso. Los techos. Corto al tamborero. Su labia, el pene erecto, la soltura de su crueldad. Lo corto hasta que no quedan más que tirones. Corto absurdos escondites de lavanda corrompida en vitrinas despedazadas. Suspiro. Corto el párpado de la ventana hasta que revienta. Corto décadas. Mejillas infectas. Corto melodías ásperas. Inocencias imprudentes. Corto palabras. Derribo a los enemigos de la entereza. Corto delirios azafranados y aparece el incendio de una luciérnaga.
Dejo caer el bisturí, levanto los brazos, me impulso en la pesadez del aire, inhalo el olor avinagrado de la gran alcoba y con enrabiada gloria palmoteo el último tamborazo.
Imbunche de papel. Escritora de metafísica