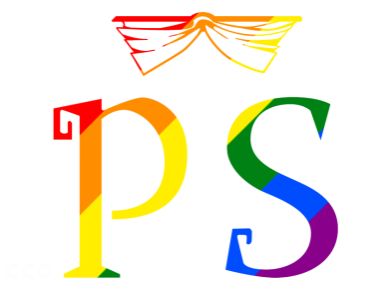Me lo merecía, a pesar de no tener toda la culpa. Fue gracias a muchos factores: el ejemplo de mis padres, la influencia de las novelas de mi infancia, la ilusión que te otorga la sociedad cuando naces mujer, la mentira que me compré por años pensando que tenía autoestima y ellos. Mi mente me obliga a escribir estas palabras porque tiene la esperanza de encontrar la pregunta a la respuesta que le ha dado mi corazón. Y es que, encerrada en los espejos de mi soledad, no puedo hacer otra cosa que decir la verdad.
La tormenta inició con el viento. Un día soleado de agosto llegó sin previo aviso. Al principio, no pude detectarlo, parecía cualquier otro elemento de la naturaleza, cualquier viento anterior son importancia con el que me había topado. Por un tiempo fue constante, siempre en la misma dirección y con una muy baja intensidad, así que no me molesté en abrigarme. Con los días descubrí que me gustaba su presencia. Sentirlo en mi cara al caminar. Sin embargo, ese pensamiento pareció alentarlo a probar nuevos caminos, a querer erizarle la piel a alguien más. El problema fue su intermitencia; algunos días regresaba a refrescarme de los rayos del sol y otros días simplemente me sofocaba el calor. Comencé a seguirlo, a cambiar mi destino por los caminos que él quería tomar, sin la importancia de no estar sola disfrutando del mismo aire. Llegué al extremo de necesitar sentirlo en mi piel para poder respirar. Él lo sabía y eso le daba más fuerza, la alimentaba; a él le hacía bien.
Entonces apareció la nube. Llevaba días ahí, pero no le había prestado mucha atención por culpa del viento. La nube fue mi consuelo y mi apoyo cuando no estaba la corriente del aire; me cubría de los rayos del sol y me brindaba paz, hasta el día que la lluvia llegó. Una noche de abril, la nube dejó caer su tormenta en mí y me empapó en la obscuridad. Fue refrescante y aterrador; el agua en mi cuerpo me gustó, así que comencé a imaginar mi vida con sus gotas resbalando en mi cara. Pero, así como llegó, se fue. La nube siguió ahí, dándome sombra de vez en cuando, pero dejando al día en sequía total.
El sol le contó al viento. El vendaval que desató arrasó conmigo, no me pude proteger y la nube simplemente observó todo en silencio. Como dice el dicho: “después de la tempestad, vino la calma”. Olvidé los daños, reconstruí los edificios, planté más árboles y aprendí a vivir con el viento tan cambiante. Había días que apenas lo sentía y otros en los que movía todas las hojas que se encontraba tiradas en el suelo. La nube a veces se hacía presente, otros días sólo se quedaba a los lejos y, cuando estaba de suerte, me daba la oportunidad de sentir la llovizna.
Se acercaba diciembre, yo me sentía aún en verano. El viento decidió irse, dejó de estar presente, privándome de sentir cómo acariciaba mi alma; me quedé expuesta. El sol me hizo quemaduras graves, me provocó heridas profundas que dolían mucho. Por alguna razón, la nube se hizo presente, con mucha más frecuencia que antes. Mis heridas fueron cicatrizadas gracias a sus gotas. Incluso dejó caer la lluvia; apaciguó mi dolor, me hizo sentir fresca, me recordó cómo era sentir que algo recorriera mi piel. Fueron dos ocasiones en las que pensé que el viento ya no regresaría y que la nube podría cuidarme del sol. En aquellos días, la lluvia vino acompañada de rayos que activaron mis sentidos, que revolvieron todo lo que encontraron a su paso. Me empezó a gustar más la idea de comprar ropa impermeable que ropa abrigadora. Justo cuando mis pensamientos querían tomar la dirección del agua, la nube se marchó una vez más.
Entonces no lo entendí. Todos pensaron que había decidido regresar a caminar con el viento, que su regreso a mis paisajes fue una elección mía. Sin embargo, lo único que hice fue regresar a lo conocido porque, para elegir, tendría que haber tenido dos opciones y, al final, sólo tuve una.
Ahí dio inicio la tormenta. El viento soplaba muy fuerte, sacudiendo cada parte de mí. La nube mandó sus rayos contra cualquier cosa que pudo. Fue una lucha de la naturaleza que duró meses. El viento movía a la lluvia de la nube, intentando cesarla. La lluvia caía con más fuerza, tratando de demostrarle al viento que no importaban sus intentos; él podía mojarme. Y yo estaba ahí, parada, con frío y sin paraguas, repitiendo que todo aquello lo estaban haciendo por mi bien.
Mi amor por el viento ganó la batalla, le dio ventaja a la corriente de aire y ayudó a desplazar a la nube. Me refugié debajo de un árbol donde el agua no me tocaba, pero el viento podía alcanzarme. Vencedor, el viento sopló y alejó a la nube por años.
Aprendí a fluir con la corriente del viento, sin importar su intensidad o la dirección que quisiera tomar. Por un tiempo, el clima estuvo estable. La vida fue cálida, pero sentía nostalgia del frío que sentía cuando la nube me cubría del sol. Un día de febrero, el sol se posó sobre un árbol y me hizo ver la sombra de las hojas. Entonces empecé a extrañar a la nube. El viento, al percatarse, azotó su furia contra mí e intentó colarse en mi mente para hacerme olvidar. Funcionó un tiempo, pero la piel me recordaba constantemente la sensación de las gotas de la lluvia.
Busqué a la nube durante semanas hasta encontrarla de nuevo, porque ya no era suficiente para mí sentir el aire del viento, también quería la lluvia de la nube.
Una vez más, la batalla comenzó porque para el viento y para la nube no era suficiente saberme con ellos, necesitaban sentir que era sólo para ellos, que era suya. No supe qué hacer, así que me refugié lejos de su influencia para poder pensar. Fue así como entendí que nunca fue por mí ni por mi bienestar ni mucho menos por cubrirme de los rayos del sol; fue sólo por ellos y su ego de saber que podían alterar todo lo que estaba a su paso.
Por fin, la tormenta se detuvo y tuve espacio para aclarar mis sentimientos. Tenía que alejarme del viento, pero era muy difícil. La nube quiso volver a meterse en eso y, esta vez, le funcionó. Ganó la batalla y yo volví a perder. Me hizo querer estar más tiempo bajo la lluvia que en la corriente del aire.
Ahora, el clima sigue cambiando drásticamente. Por un lado, sé que debo cubrirme del viento, pero aún me gusta sentirlo recorriendo mi cuerpo. Por otro lado, me pregunto constantemente qué haré con lo que ahora siento cuando la nube libera la lluvia sobre mí. Y, por último, el sol quiere que lo dejen de cubrir, que lo dejen de manipular porque él es sólo el reflejo de la luz que hay dentro de mí, porque el sol se alimenta de lo que yo soy.
Me llamo María Elena Badillo. Tengo 25 años de vida y 10 años encontrando refugio en las palabras. Soy originaria de la hermosa ciudad de Puebla, México. Soy egresada de la licenciatura de psicología en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mis experiencias personales son mi mayor inspiración. Mis cuentos son un claro reflejo de mis sentimientos, pensamientos y deseos más profundos. Escribir se ha convertido en mi forma de hacer catarsis y me ha curado en muchos sentidos. Espero que mis escritos puedan decir: «Tranquila, no estás sola, yo también lo he vivido y aquí sigo».